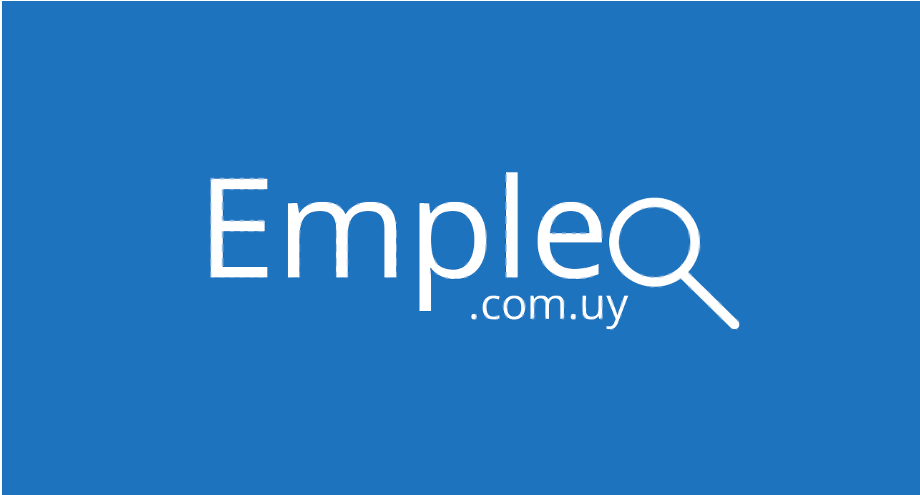Son muy pocos los casos de escritores que sostienen una total indiferencia por la ética de su trabajo. No son pocos los que han entendido que en la práctica literaria es posible separar la ética de la estética. Jorge Luis Borges, no sin maestría, practicó una forma de política de la neutralidad estética y quizás estuvo convencido de esta posibilidad. Así, el
universalismo del precoz posmodernismo borgeano no era otra cosa que el mismo eurocentrismo de la Era Moderna matizado con el exotismo propio de un imperio que, como el británico, se aferraba con la nostalgia de viejo decadente a los misterios de la India sometida y de las noches de una Arabia fuera de los peligros de la historia. No era el reconocimiento de la diversidad -de la igual libertad- sino la confirmación de la superioridad del canon europeo adornado con souvenirs y botines de guerra.
Quizás hubo un tiempo en que verdad, ética y estética eran lo mismo. Quizás fueron los tiempos del mito. También ha sido un rasgo propio de lo que llamamos «literatura del compromiso». No una literatura hecha para la política sino una literatura integral, donde el texto y el autor, la ética y la estética van juntos; donde literatura y metaliteratura son la misma cosa.
Diferente ha sido el pensamiento publicitario de la posmodernidad, estratégicamente fragmentado sin conexiones posibles. Legitimados por esta moda cultural, los críticos del «establishment» se dedicaron a rechazar cualquier valor político, ético o epistemológico de un texto literario. Para este tipo de superstición, el autor, su contexto, sus prejuicios y los prejuicios de los lectores quedaban fuera del texto puro, destilado de toda contaminación humana. Pero ¿qué quedaría de un texto si le quitamos todo lo
metaliterario? ¿Por qué el mármol, el terciopelo o el sexo repetido hasta el vacío habrían de ser más literarios que el erotismo, un drama social o la lucha por la verdad histórica? Rodolfo Walsh dijo que una máquina de escribir podía ser un abanico o una pistola. ¿No ha sido esta fragmentación y posterior destilación una estrategia crítica para convertir la escritura en un juego inocente, en un calmante más que en un instrumento de inquisición contra la musculatura del poder?
En su nuevo libro Eduardo Galeano contesta estas preguntas con su inconfundible estilo -Borges reconocería: con amable desdén-, sin ocuparse de ellas. Como sus libros anteriores desde «Días y noches de amor y de guerra» (1978), «Espejos» está organizado con la fragmentación posmoderna de la cápsula breve. No obstante todo el libro, como el resto de su obra, muestra una inquebrantable unidad. Sus estética y sus convicciones éticas también. Aún en medio de las más violentas tormentas ideológicas que sacudieron la más reciente historia, esta nave no se ha resquebrajado.
«Espejos» amplía a otos continentes el área geográfica de América latina que había caracterizado por décadas el interés principal de Eduardo Galeano. Su técnica narrativa es la misma que de la trilogía «Memoria del Fuego» (1982-1986): con un narrador impersonal que cumple con el propósito de aproximarse a la voz anónima y plural de «los otros» y evitando la anécdota personal, con un orden temático algunas veces y con un orden cronológico casi siempre, el libro se inicia con los mitos cosmogónicos y culmina en nuestros tiempos. Cada breve texto es una reflexión ética, casi siempre
reveladora de una realidad dolorosa y con el invalorable consuelo de la belleza de la narración. Quizás no otro es el principio de la tragedia griega: la lección y la conmoción, la esperanza y la resignación o la lección mayor del fracaso. Como en sus libros anteriores, el paradigma del escritor comprometido latinoamericano, y sobre todo el paradigma de Eduardo Galeano, parece reconstruirse una vez más: la historia puede progresar, pero ese progreso ético-estético tiene por destino utópico el origen mítico y por instrumentos de lucha la memoria y la conciencia de la opresión. El progreso
consiste en una regeneración, en la recreación de la humanidad tal como lo hiciera el más sabio, justo y vulnerable de los dioses amerindios, el hombre-dios Quetzalcóatl.
Si quitásemos el código ético desde el cual se realiza la lectura de cada texto, «Espejos» estallaría en fragmentos brillantes; pero no reflejarían nada. Si quistásemos la maestría estética con la cual fue escrito este libro dejaría de ser memorable. Como los mitos, como el pensamiento mítico que revindica su autor, no hay forma de separar una parte del todo sin alterar el sagrado orden del Cosmos. Cada parte no es sólo un fragmento alienado sino una pequeña pieza que ha desenterrado un arqueólogo consecuente. La
pequeña pieza vale por sí sola pero mucho más vale por los otros fragmentos que han sido ordenados y éstos valen aún más por aquellos fragmentos que se han perdido y que ahora se revelan por los espacios vacíos que se han formado, revelando el jarrón, toda una civilización sepultada por el viento y la barbarie.
La primera ley del narrador, no aburrir, se cumple. La primera ley del intelectual comprometido también: en ningún caso la diversión se convierte en narcótico sino en lúcido placer estético.
«Espejos» ha sido publicada este año simultáneamente en España, México y Argentina por Siglo XXI, y en Uruguay por Ediciones del Chanchito. Esta última continúa una colección ya clásica de tapas negras alcanzando el número 15, representado significativamente con la letra «ñ». Los textos van acompañados de ilustraciones a manera de pequeñas viñetas que recuerdan el cuidadoso arte de la edición de libros en el Renacimiento además de la época juvenil del autor como dibujante. Aunque su concepción del mundo lo lleva a pensar de forma estructural, es difícil imaginarse a Eduardo Galeano pasando por alto algún detalle. Como buen joyero de la palabra que pule en búsqueda cada uno de sus diferentes reflejos, así también es cuidadoso en las
ediciones de sus libros como objetos de arte.
Con cada entrega, este icono de la literatura latinoamericana nos confirma que otros premios formales, como el Premio Cervantes, se están demorando demasiado.
Jorge Majfud, mayo 2008.
Lincoln University of Pennsylvania.